Conde-Duque, escribiendo y cómo de A estación violenta
lunes, febrero 9
A estación violenta (III)
Conde-Duque, escribiendo y cómo de A estación violenta
sábado, febrero 7
A un lado
Historial de un libro, Luis Cernuda
viernes, febrero 6
Cuando fuimos los mejores
La historia es muy larga y empieza con un encargo: el que me dio mi periódico para ir, hace ocho años, a O Barco de Valdeorras a cubrir la gala de todos los grandes potentados del mundo del puticlú en España. Teníamos cena y cama pagada, y allí nos encontramos con la puesta en escena habitual. Todo el mundo ha ido alguna vez a una gala de empresarios de locales de alterne. Mesas redondas en un salón, tipos gordos fumando muchos puros y viejas estiradas vestidas discretamente, como si el negocio no fuera con ellas.
Lo que sucedió después fue escandaloso. Se nos presentó en la mesa como dueños de algún lupanar gallego y ni siquiera hicimos el esfuerzo de desmentirlo. Se nos hizo rápido el vacío. Teníamos 22 años y a esa edad aquellos prohombres aún dejaban los billetes sobre la mesilla. Nosotros éramos el Larry Page y Sergey Brin del puticlú, y a las promesas no se les perdona el éxito. En aquella situación sólo quedaba una salida digna: agarrar cada uno una botella y vaciarla lo antes posible.
Una ‘madame’ de un prostíbulo de mucha candela en Ibiza, animada por no se sabe qué, comenzó a darnos charla. Era como una Gunilla pasada por la termomix. «Mis chicas», decía con el pitillo colgado de los labios, «saben idiomas». «Las nuestras», dijimos, «tienen en su cuarto una báscula sobre una trampilla, y las que pasen de sesenta caen al foso». Ya íbamos curdas cuando una mujer en tanga salió a bailar, recorrió las mesas y me cogió de la mano para subirme al escenario a fingir guarradas. Aún escucho el eco ridículo de los aplausos.
Luego se entregó el premio al mejor empresario del año, que recogió un valenciano muy elegante. Y empezó la fiesta. Un señor bigotón y regordete, de unos cincuenta años, dejaba caer cocaína en una uña larga que tenía y picoteaba directamente, como un jilguero: cuando le dio la neura, juntó a algunos amigotes y decidió que la barra era un escenario fabuloso para hacer allí sus cosas. Otros bailaban y los más bebíamos. Hubo momentos en los que nuestro club tenía sesenta mujeres y otros, si no encontrábamos el whisky, en que sólo trabajaban familiares. Cansados, recogimos el trofeo, tirado en un rincón de la fiesta como ese Goya que robó un crítico de cine, y nos fuimos de allí con la fiesta a otro lado. De mañana, al llegar al hotel, encontramos a chicas corriendo por los pasillos y Esteso en calcetines y abanderado detrás, gozoso y feliz. Qué mundo.
jueves, febrero 5
El fantástico gobierno de Le Laboratoire

Durán es un artista formado en las universidades de Salamanca y Politécnica de Valencia que llegó a Rennes gracias a una beca Erasmus. Allí se encontró con Le Laboratoire, un sistema social erigido sobre una plural idea de arte donde conviven pintores, escultores, artesanos, actores, bailarines, herreros, músicos o técnicos. Naves abandonadas sirven para estudios, talleres de madera, bicicletas o pintura, y allí aparcan camiones y caravanas junto a casas hechas con materiales reciclados. Un prodigio que se sostiene generando ellos mismos sus propios recursos para vivir del arte individual o colectivo.
«Recuperamos la comida de los supermercados. En las basuras de los grandes centros comerciales, por las noches, es increíble lo que se encuentra. Podemos recuperar hasta tres o cuatro contenedores enteros llenos de comida seleccionada: pescado, carne... Es increíble y a veces hasta se te cae la cara de vergüenza de todo lo que aparece allí. Con eso comemos sesenta personas. Cuando Carrefour compró Champions, con una visita a la semana nos llegaba perfectamente. Ahora con la crisis hay que ir tres o cuatro veces, o visitar algunos centros más pequeños».
En Le Laboratoire se suceden historias asombrosas protagonizadas por gente de talento con convicciones profundas. Damià, por ejemplo, es un profesional de las bicicletas que se dedica a arreglarlas. Es el taxista de la comunidad, y su taxi es un ‘rickshaw’, el cochecito tirado por un hombre tan popular en la India. Su sueño es llegar desde Rennes hasta el país asiático en su peculiar taxi y allí donarlo a un indio (...)
El reportaje, aquí completo
Demo
miércoles, febrero 4
Martin Pawley
O labor dos medios de comunicación é esencial á hora de promocionar a produción cultural dun país, aquí e en todas partes. Agora ben, xa sabemos que a cultura é sempre a primeira damnificada na distribución de tempo e espacio nos medios; se un día hai moitas esquelas, o que se elimina é a páxina de cultura, non unha de deportes ou política, poñamos por caso. Dentro dese contexto xeral a situación da cultura galega nos medios é aínda peor: a súa presenza é case testemuñal, deixáselle un oco para manter as formas mais faise con pouca convición e nin sequera quedan cubertas unhas mínimas necesidades informativas. Iso é algo que debería cambiar radicalmente. A xente sempre desconfía das subvencións mais o caso é que son necesarias e útiles. As axudas deben existir para favorecer a aparición de novas obras. Nos últimos anos a aposta da Consellería de Cultura e da Axencia Audiovisual Galega permitiu o nacemento dunha morea de producións audiovisuais e grazas a iso medrou espectacularmente a 'cinediversidade' do país. Algúns traballos que hoxe existen e dos que nos podemos sentir francamente orgullosos serían impensábeis hai apenas cinco anos. O reparto é agora máis variado e transparente; algo se avanzou, mais queda aínda moito por facer.
Ten declarado, se non erro, que non ten crìticos de referencia. Garda algunha opinión da crítica española? E da crítica galega?
Si, é certo que non teño ningún crítico en concreto como referente. Sigo e leo a moitos e moi variados críticos, aos de 'Cahiers...' e aos dos medios xeralistas, e como é lóxico uns parécenme máis valiosos que outros. Tamén hai que entender a cada un no seu contexto, coas súas virtudes e as súas limitacións. Nese sentido interésame igual de pouco o que opine Carlos Boyero sobre Abbas Kiarostami que o que escriba Carlos F. Heredero de Manuel Gutiérrez Aragón, o cal non quita que sinta curiosidade polo que digan calquera deles sobre outros cineastas. O bo xustamente é ler moito para entender as claves que rexen a cada un deles. Non hai moitos galegos a falaren sobre cinema, e os que hai non sempre dispoñen dos espacios e as plataformas axeitadas. Algúns dos textos de 'Cahiers' que considero máis valiosos están asinados por Jaime Pena. Grial Parga escribe cousas moi asisadas en El Progreso, e Ángel Santos en Miradas de cine ou José Manuel Sande na Revista AG, aínda que todos eles son amigos así que para saber o que opinan de certas películas non necesito agardar a ler os seus artigos.
Só falta tempo para que xente como Oliver Laxe o Angel Santos, a quen vostede ten eloxiado, cheguen arriba e convírtanse en cineastas de referencia?
Aínda que Oliver e Ángel non fixeran ningún outro filme o que levan dirixido xa chega para recoñecerlles un enorme talento, nomeadamente os seus dous últimos traballos, 'París #1' e 'O cazador', dúas curtas excepcionais que conectan co mellor cinema que se fai hoxe no mundo. Ángel Santos e Oliver Laxe teñen a aptitude e a actitude idóneas para facer películas que poidan ser aplaudidas fóra. Teño absoluta confianza no seu bo oficio e na súa creatividade e non digo isto motivado polo afecto, pois antes de seren amigos meus xa os admiraba como cineastas. Pasoume o mesmo con Marcos S. Calveiro nun ámbito distinto, o da literatura: eu fun o primeiro en eloxiar a súa mestría en público e a estas alturas é evidente que o tempo me deu a razón. O que me dá mágoa é que non sexamos máis a dicir estas cousas, que non defendamos con máis forza todo o bo que aquí se fai. Deberíamos ser capaces saír ao exterior e dicirlle ao mundo 'non todo o que facemos é xenial, mais hai cousas que si o son e non deberías quedar sen coñecelas'. Os organismos e institucións que terían que facer iso non o están facendo, así que ao final todo queda en mans do 'boca a boca' e o tráfico de DVDs cos amigos que colaboran en festivais ou escriben en revistas.
Cal é a visibilidade do cine galego no exterior? Vostede vén sendo moi crítico con dúas últimas longametraxes que saíron: Pradolongo e Os mortos van á presa.
A visibilidade é aínda moi limitada, mais non pasa nada, hai moito tempo por diante. Pradolongo paréceme un filme de calidade ínfima, mais o problema non é que sexa boa ou mala senón que se fomente a percepción de que é factíbel a produción dun cinema de autoconsumo ou de distribución extremadamente local. Para iso está a televisión, creo eu: o cinema é demasiado caro como para pagalo con só uns miles de espectadores potenciais. Nun país pequeno coma o noso o futuro pasa unicamente por facer produtos que poidan ser entendidos e aprezados máis alá do 'telón de grelos'. O que conta, unha vez máis, é a calidade dos contidos, e iso vale tamén para 'Os mortos...', que quere ser unha comedia popular e nin sequera chega ao nivel dunha mala teleserie con diálogos burdos e grotescos (...)
Aquí, a entrevista enteira.
martes, febrero 3
En la muerte de Atilano, actor

Texto de Mario Iglesias
El cine chico acaba de perder a uno de sus guerrilleros, alguien que había entendido a la perfección un cine que se quiere fundir con la vida para recrearla y contar cosas. Atilano Franco Parada, un hombre cuyo método consistía en colocarse en situación y creerse completamente lo que estaba sucediendo de modo que toda su mente y su cuerpo lo rezumaban por todos los poros. Y ya está, fin del método.
Tenía un amigo, ya fallecido, al que llamaban El Yeti. El nombre venía del apodo de guerra que le había puesto en comisaría la propia policía y que él asumió en cuanto lo conoció. El Yeti era el amo de las tascas de mala muerte, antros, tugurios, noches de calles mojadas bajo farolas macilentas y bajos fondos en general. Acudí a él cuando necesité actores para la historia de la tasca de delincuentes, una de las de la película De bares. El Yeti consiguió unos cuantos personajes que eran del color de las paredes donde se desarrollaba la acción: la tasca El Cisne, especialidad vinos de pasa, galletas revenidas y packs de papel albal, limón y agua mineral, el complemento perfecto para la jornada de un yonki.
Me dejé llevar por la aventura de aquel reclutamiento, librando a la Providencia el pequeño detalle de que lo que allí se simulase suceder debería resultar perfectamente creíble. Pero faltaba el personaje central del drama, el hampón de pulso templado y rostro impasible que llevaría el baile que el esforzado e inocente protagonista debería bailar en la historia. El Yeti me llevó a la Verdura, en plena zona antigua de Pontevedra, y allí me presentó a Atilano. No daba crédito a mi buena fortuna al ver aquel rostro de rasgos duros y gesto de no andarse con coñas. Era perfecto, quedamos directamente para el día del rodaje. Seguía la técnica de que los actores, más si se trataba de actores naturales, no tuvieran guión ninguno antes del momento del rodaje, que llevaríamos acabo planteando las situaciones con sus giros y una improvisación controlada por parte de ellos.
En el set de rodaje (la tasca Ríos), estábamos apenas las personas justas. No tenía ni idea de lo que iba a suceder, sencillamente tiré para adelante y ya iríamos corrigiendo sobre la marcha. Poco había que corregir: de repente se desató delante de mí un torrente interpretativo que me dejó desbordado. Todos habían entrado sin ningún problema en ambiente y situación, pero Atilano, que tenía que llevar la iniciativa, estaba impresionante, era pura naturalidad, toda la fuerza arrolladora de su personalidad estaba intacta jugando al rol del tipo duro que se las hacía pasar al pobre infeliz salido de una galaxia diferente.
En una segunda parte de la historia, Rosa Álvarez hacía de yonki talludita en pleno síndrome de abstinencia que se mete un pico por la vena y queda con tremendo cuelgue en una charla ida con el infeliz en cuestión (personaje estupendamente llevado por Secho Torres). Rosa nunca había interpretado a una yonki y le faltaba información para construir su personaje; para nuestro asombro, Atilano (que ya para entonces se había apuntado a seguir de cerca toda la aventura del rodaje), tuvo a bien ilustrarnos sobre los detalles. Comenzó a sujetarse el cuerpo con unos temblores como de frío, el rostro demudado, convulsiones angustiosas y los ojos tan desencajados que ganas nos dieron de llamar a una ambulancia: delante de nuestros ojos estaba un yonki en lo peor del mono. Acto seguido, sus ojos se entrecerraron y su expresión se desprendió de todo rastro de contacto con el mundo que le rodeaba, las mejillas le pendían fláccidas y las palabras se arrastraban perezosas, como en lo más enajenado de un subidón de heroína. Estábamos pasmados. Rosa Álvarez tomó buena nota e interpretó a una colgada en los dos estados extremos, del mono al subidón, que le valió el Mestre Mateo a la mejor actriz secundaria por un papel de apenas un par de minutos.
A partir de entonces lo tuve claro: siempre que pudiese, trabajaría con Atilano. Y así fue: de cinco largometrajes que hice, en tres actúa Atilano; uno de ellos, Cartas Italianas, como protagonista, e incluso en un cuarto, Relatos, no pude resistirme a que su rostro asomase y, como si de una premonición se tratase, aparece como la foto de un difunto. En todos llevó el personaje más allá de lo que estaba planteado sobre el papel, aportó ideas y creó en el momento del rodaje magníficas interpretaciones que hacían absolutamente creíble la historia.
Nuestra relación, como puede imaginarse, se tornó en una relación de amistad y pude ir conociéndole como persona.
Su pasado fue duro y turbulento, valga la frase novelesca, y repetidos accidentes dieron al traste con lo que él mismo calificaba como una mala vida. Su pierna quedó tan destrozada que tuvo que guardar cama por espacio de años. Es curioso que, pese a lo maltrecho que quedó (su pierna derecha perdió la rótula y varios centímetros, quedando atravesada de por vida por un hierro rígido que la recorría de arriba abajo), mantenía la mente lúcida sobre el beneficio que en el fondo le había reportado y siempre agradecía al cielo el suceso.
Semejante actitud le hacía incombustible a la autocompasión y recorrió toda clase de oficios, desde la pesca de altura al cavado de cunetas, dando en convertirse finalmente en pulpeiro y actor, actividad que le apasionaba y a la que quería dedicarse a tiempo completo. Nunca pidió una pensión de invalidez ni cosa semejante y, aunque era incapaz de doblar la pierna, se las apañaba para conducir un coche normal sin problemas. Era un tipo con un coraje que inspiraba simpatía, porque no consistía en demostrarlo sobre o a costa de nadie, sino en afrontar llanamente las cosas sin culpar a terceros.
Platón decía que el bien y la belleza eran la misma cosa, lo ético y lo estético, y me parece que en el caso de Atilano ese pensamiento se justifica plenamente, porque su actitud ante la vida le confería una fuerza, una energía y una legitimidad en todo lo que hacía que se trasmitía a sus interpretaciones, llenas de fuerza y de verdad. Y el cine que hacemos se basaba en eso, la verdad del personaje; si eso falla, no hay película.
Como director, me siento muy afortunado de haber trabajado con un actor de su talla, Ahora más que nunca veo sus momentos interpretativos, de una carrera truncada en sus comienzos, perlas de inestimable valor.
Pero sobre todo me siento afortunado de haberle conocido como persona y me siento contagiado muy positivamente por su influencia. Es increíble que un rostro tan severo perteneciera a una persona tan afectiva, sociable y amistosa. Me queda mucha pena de todo el buen cine que nos hubiera dado, pero sobre todo de todos los buenos ratos que nunca ya podrán ser y en especial el gran e inevitable vacío que queda a los muchos que le queremos. Un cáncer de hígado fue el responsable. Pero confío muy sinceramente en que nos veremos en la otra vida.
Mario Iglesias (Pontevedra, 1962) es director de cine
Atilano
lunes, febrero 2
Confesados
viernes, enero 30
Os mortos
jueves, enero 29
Una historia de amor
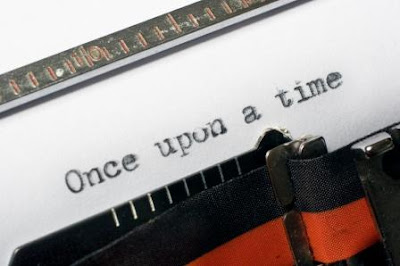
Bien, desde hace unos días se vende ya en toda Galicia. Estaba preparándome para la promoción (un aviso en mi blog y en el Facebook, lugar al que asomé hace un mes la cabeza con fines puramente criminales) pero supe entonces que una partida de libros había salido mal impresa. Una minoría, pero una minoría incontable. El mío propio, que por supuesto no había leído, estaba mal. La página treinta salta a la setenta, sigue la narración y luego salta de nuevo, ya no sé si hacia atrás o hacia delante, y se han evaporado como veinte páginas. Uno estas noticias las asimila con exigencia. No era yo el primer autor, ni sería el último. Pero había recibido críticas extrañas y miradas un tanto alucinadas a mi paso. Hubo quien me dijo que era una novela fabulosa y hubo quien me retiró la palabra.
El asunto es bien interesante y merece que les cuente otra historia de amor. Hace ya muchos años publiqué una columna dedicada a una amiga que dejaba el Gobierno local de Sanxenxo. Por un problema de edición, salió debajo de mi foto y de mi título el texto de una compañera que hablaba del pianista judío protagonista de la película de Polanski. Tampoco era nuestro periódico el primero ni el último en el que pasaba una cosa así. Pero me hicieron llegar un mensaje inquietante: a la madre de esta amiga le había encantado la columna, y la tenía recortada. «Fue muy difícil de entender, eso sí, porque escribe tan tapado...», avisó. Volví a leer aquel artículo del pianista bajo la mirada de una madre que busca el homenaje a su hija, y las metáforas empezaron a brotar solas, algunas de ellas bellamente. El tránsito de la música, la persecución totalitaria, el refugio de la dignidad. No me pude levantar de cama en tres días.
Ahora llevo dos noches mirando el ejemplar defectuoso que tengo en casa. No lo abro por el qué dirán. Hay algo ridículo en él y hay algo ridículo en mí. Sé que no puede estar bien y que es algo absolutamente disparatado, y que los pocos que no hayan reparado en los números de página a estas horas aún no conciliaron el sueño preguntándose enloquecidos a dónde va la industria. Uno siempre hallará a un bendito que encuentre lo que quiere buscar, así empiece leyendo por el final y de derecha a izquierda, y a un puñado de amigos que guarden esos ejemplares como las raras avis que dejan las imprentas al paso fastuoso de la paz. La vida es tremendamente extraña.
miércoles, enero 28
España, en general, es un país que aplaude
Pero el pueblo estaba violento, y aquella forma tan democrática de violencia pasaba por ser casi un festín. Que el uppercut lo sufriese Zapatero desde la izquierda, habiendo allí curas y militares, no dejó de tener su lógica: al cabo el PSOE es un partido que siempre ha crecido cuando el ataque llegaba de frente, y sufrido cuando la lucha le sorprendía por detrás. Sucedió cuando un señor preguntó por la venta de armas españolas a Israel. Vino a decir que cuántos muertos carga España. La pregunta, bien diseccionada, es tremenda, y hay que haberse trabajado mucho la cabeza para atreverse a hacerla en un plató. Pero Flower Power se restregó los ojos, hombre paz, y dijo que estaba seguro de que las armas españolas no se utilizaban para eso. Que con la culata de las escopetas se machacaba la masa del pan que luego se repartía entre la chavalada palestina. Que a lo más que se pudo haber llegado, un ventoso día de 2006, fue a sacrificar un oso enfermo que imploraba el fin de su calvario, en libre ejercicio de la eutanasia.
La cosa siguió así. A Zapatero se le pueden discutir grandes asuntos, pero estas actitudes con el PP no pasaban. Por no aparecer, Aznar no aparecía ni en el Congreso. Aznar tenía en TVE a Urdaci deletreando condenas y a Zapatero Milá lo rodea de leones como una forma moderna de sacrificio. Que una española originaria de Angola pidiese su dimisión fue el último éxito, sólo celebrado para sus adentros por las circunstancias, de su política de inmigración.
Hubo otro momento no menos esplendoroso cuando una joven con síndrome de Down hizo una pregunta. España es un país afectado y en cierto modo estúpido. El público se puso bobalicón y Zapatero adoptó cara de «te estoy prestando el máximo interés del que soy capaz». Al acabar de hacer la pregunta el público rompió a aplaudir. España, en general, es un país que aplaude. Cuando el Rey casi se mata escaleras abajo también se echaron palmas. Visto bajo esa perspectiva más palmas merecían otras preguntas, pero hay síndromes que van por dentro. Lo curioso es que tanta atención prestó Zapatero a la chica hablando del porcentaje de gente que trabaja en el Congreso con síndrome de Down, y tan trabajosamente fue subiendo el tanto por ciento, que por un momento pareció a punto de prometer la paridad en el Gobierno. Hubiera sido un golpe de efecto escandaloso
martes, enero 27
Los ricos militan y los viejos marchan

«Los vinos añejos son siempre más caros», dice Calaf, «porque la experiencia y el conocimiento no pueden pagarse igual que la juventud». Regulaciones de empleo, precariedad laboral y depreciación social de la figura del periodista, recuerda con nostalgia el entrevistador. Una cadena madrileña acaba de hacerle la oferta de su vida a un periodista: 185 euros mensuales por el horario que se le marcase.
La precariedad laboral siempre ha sido consecuencia directa de cierta precariedad moral, y a eso también señala Jaume Roures, el todopoderoso señor de Mediapro y editor de Público: «Yo no trabajo, milito». Lo dijo en Liberàtion, y el diario francés le concedió honores escandalosos: ‘Citizen Katalan’, tituló la entrevista. La militancia del empresario resulta entrañable: hay portadas de Público que parecen hechas por Milikito, algo no descartable porque en Mediapro manda mucho Emilio Aragón, y el ‘cómo están ustedes’ acabará cayendo a cinco columnas en un momento de fervor.
En un extenso artículo publicado en The New Yorker, traducido por Verónica Puertollano y titulado ‘El día que murió el periódico’, Jill Lepore explica que el impresor del Connecticut Bee prometió informar hace más de dos siglos de: «Los giros de la fortuna, los cambios en el estado, / la caída de los favoritos, los proyectos de los grandes / De las malas gestiones, de los nuevos impuestos / Nada totalmente falso, ni totalmente cierto». «No me tome usted demasiado en broma ni demasiado en serio», dijo Camba. «Salvada por un inmigrante», viene de titular en portada El País.
No deja de tener su gracia que a Calaf, una mujer que paseó media vida entre guerras, se la lleve por delante su empresa. «Llevo treinta años diciendo lo mismo», dice en su despedida. Es un epitafio que también vale, en su proclamada muerte bajo ruidosas cornetas y atronadores tambores, para el periodismo escrito. Ése que ahora destapa el 'cocidogate' de espías madrileños en el PP, en afortunada expresión de Mauro Entrialgo y feliz conclusión de Escolar, el de las portadas de Público: «Pedro J. es el periodista español que más cita en sus artículos el Watergate. Y para una vez que viene a cuento, se ha puesto del lado de Nixon».
lunes, enero 26
Malkovich
viernes, enero 23
La vida inversa de Maika Bernal
Todo transcurría con normalidad en la serie de la Primera (ya había un fiambre: se veía venir que el carácter de Vilches, fuese en un hospital o en el Pirineo, le iba a traer algún disgusto; un acusado y un guardia civil atormentado por la muerte de su "amigo especial", en expresión insólita), cuando apareció la jueza encargada del caso. Paca Gabaldón, ni más ni menos. Yo no sé a ustedes, pero Paca Galabón será siempre Maika Bernal, la malísima de El Súper. El Súper fueron las tardes de mi juventud eclosionando como una radiante primavera. Julia, aquella cajera amargada que parecía vivir dentro del funeral de una madre. La alborotadora Teté, con la sonrisa estomagante colgada del estólido jeto de aquel personaje suyo, tan insoportable. Ernesto, el hombre a medio afeitar de mandíbula de mamut, que siempre llegaba al súper después de pastorear cabras: ¡se olían las cabras en salón! Maika, acechando como una Channing pasada de vino. El terrible Alfonso; la azucarada Asun con su desquiciado buen rollito. Y por supuesto, Santiago: Chisco Amado. Hay un antes y un después en la interpretación española desde la irrupción de Chisco Amado en nuestras vidas. No diré más.
Aquellos noventa los despachó uno zapeando entre El Súper y Médico de familia, y luego salió lo que salió. Que la jueza de Fago fuese la alcohólica Maika Bernal cerró el círculo que el destino trazó en los últimos diez años: al revés que ella, iba uno para juez y opositó a dipsómano. Una nacionalidad, que dijo Bogart, como otra cualquiera.
jueves, enero 22
El Madrid y otros demonios
miércoles, enero 21
Obama: save the world / save the children
martes, enero 20
Nadie lee el segundo párrafo

La alergia al periodismo del gran psicoanalista no era compartida por Wilder, que dijo muchos años después que aquella había sido su cumbre como reportero, pues consideraba un honor haber sido largado de casa por Sigmund Freud. Cuando rodó Primera Plana, Wilder incluyó un personaje delirante que propicia la huida del condenado a muerte sobre el que gira el filme. Procedente de Viena, el eminente profesor interroga al preso: «Dígame, señorrr Williams: ¿tuvo usted una niñez desgrrraciada?». «Pues no, tuve una niñez perfectamente normal». «¡Ja, deseaba matar a su padrrre y dormir con su madrrre!». A las conclusiones sólo les falta la servilleta anudada al cuello: «Así que su padrrre llevaba uniforrrme. Al igual que el policía al que usted mató. Cuando sacó la pistola, símbolo fálico inequívoco, usted crreyó que era su padrrre, y le disparró». El profesor acabará rodando calle abajo tumbado en una camilla y gritando: «¡Marricas, sois todos unos marricas!».
Primera Plana es una película que reconcilia a cualquiera con el periodismo. Con el periodismo en su versión original e infalible, que es el periodismo de sucesos. Wilder, desde una posición magnífica, imparte las lecciones fundamentales del oficio, representadas en ese Walter Burns / Walter Matthau que entiende su periódico, el Examiner, como una prolongación natural de su cuerpo. Resulta conmovedor verle desenvolviéndose como una anguila feroz en una tarea titánica: la de ir adaptando la realidad al fabuloso prisma de sus titulares, la de ir reajustando la historia salvando principios con el objetivo sagrado de vender periódicos. Walter Burns encarna los vicios y las virtudes de esa profesión que lleva a cualquiera a ocultársela a su madre «porque ella cree, pobre, que soy pianista en un burdel». Y la pasión con la que se mueve ese totémico director con el que no hace mucho se comparaba Pedro J. Ramírez es la misma que obliga a su redactor Hildy Johnson / Jack Lemmon a olvidar que tiene una prometida con la que coger el tren si en sus manos cae una «gran historia». ¿Hay algún reportero que no dejaría todo lo que tuviese entre manos si se topa de repente con el fugitivo más buscado de la ciudad?
Si algo debe mover al periodismo es la verdad, en su razonable pureza. En segundo lugar hay que contarla antes que nadie y después saber hacerlo con cierta calidad (el espectáculo, o sea). Y sin embargo, todo el esqueleto se agrieta ante el primer mandamiento de la profesión que Wilder pone en boca de Walter Burns, dispuesto a dar una nueva lección escandalosa en tributo memorable a las nuevas generaciones: «¿Dónde se cita al Examiner?», pregunta furioso señalando la crónica. «Está aquí, en el segundo párrafo», contesta Johnson. «¡Olvídate del segundo párrafo! ¡Nadie lee el segundo párrafo!».
lunes, enero 19
"Perdone. ¿Come carne de caballo?"
(...)
Arcadi Espada: Perdone. ¿Come carne de caballo?
Fernando Savater: ¿Cómo? ¿Yo voy a comer carne de caballo? Ni me subo a un caballo por respeto, me lo voy a comer... Por Dios: me parecería antropofagia. A veces tengo pesadillas pensando que a lo mejor me han dado alguna vez carne de caballo sin decirme que era de caballo. Vamos, por Dios. Me mareo. ¡Cómo voy a comerme a un pariente! Aquello de ¡Viven!, de los Andes, que se comieron unos a otros, me parece más tolerable.
A. E. Ya sabrá que Dalí creía en la antropofagia como supremo acto de amor.
F. S. Nada, ni hablar. Mire, Levi-Strauss tiene una cosa muy bonita al final de El pensamiento salvaje diciendo por qué en Occidente nunca nos comemos a los animales a los que ponemos nombre.
A. E. Bonito, pero no completamente cierto. A los toros les ponen nombre, los estoquean y luego se los comen.
F. S. Levi-Strauss no debe de conocer el caso. Pero es verdad que los perros, los gatos, es decir, el animal al que tú pones un nombre y de alguna manera lo sientes, lo personalizas... Es muy difícil luego que te lo comas.
A. E. Sí, desde luego. Suele ser cierto.
F. S. Es interesante… Con el nombre ya lo excluyes del rebaño de la muerte.
A. E. ¿Los caballos tienen derechos?
F. S. No. Los animales no tienen derechos, porque no tienen obligaciones. Es así de sencillo. La idea de derechos de los animales es como, por ejemplo, los «derechos de los cuadros». Yo creo que estaría muy mal meterse en el Prado y quemar obras de arte, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que piense que Las Meninas tienen derechos.
A. E. ¿De verdad cree que es lo mismo?
F. S. Bueno, siempre se habla de la idea de que hay animales que pueden ser de algún modo conscientes de la vida.
A. E. Sí, así parece en los bonobos y en otros primates.
F. S. Sí, pero digamos que los animales no pueden hablar en subjuntivo. No pueden distanciarse del yo.
A. E. La verdad es que yo he entendido siempre esa proposición de Peter Singer como una llamada de atención sobre la unidad de los seres vivos. Hay mucha gente que jamás se ha planteado esa unidad.
F. S. De acuerdo, pero lo que pasa es que más bárbaro que el que maltrata a un toro es el que no distingue entre los toros y las personas. La gran diferencia entre unos y otros es que nosotros no tenemos un papel totalmente asignado, mientras que los animales no tienen la necesidad de elegir su papel o, por lo menos, la tienen en una forma infinitamente menor. Es bueno recordar esa unidad. El problema es cuando la ética se proyecta exclusivamente sobre la salvaguardia de lo sensorial. En Singer parece que lo importante es que se salvaguarde del dolor, del proceso del dolor, a los seres que pueden descubrirlo. Lo cual yo no creo que sea verdad ni entre los seres humanos. Ni siquiera de los humanos creo que la única ética sea la de evitar sin más el dolor.
(...)A. E. Singer plantea algún asunto ético interesante. Defiende, por ejemplo, la legitimidad del infanticidio en los casos en que se demuestre la absoluta incompatibilidad con la vida del bebé. Lo plantea, creo yo, de una manera provocadora para comparar el acto con los experimentos científicos y médicos que se hacen con algunos animales superiores, experimentos a los que él se opone. Dice que hay más conciencia en cualquiera de esos grandes animales que en un bebé de tres meses, malformado para siempre.
F. S. Sí, Singer critica el especieísmo, que yo sí defiendo. Nosotros, con los animales, no tenemos nada ni personal ni impersonal, ni a favor ni en contra, pero los seres humanos tenemos que tener algo impersonal a favor. La Humanidad no tiene grados. Si la Humanidad dependiera de si uno es negro o es listo... O eres humano o no eres humano. Eso es el especieísmo. Es decir, yo a los seres humanos los trato como humanos porque pueden llegar a serlo, o lo han sido. No los trato como casos especiales que hayan surgido, como el de un nabo que se pusiera a hablar. Los seres humanos están hechos para hablar.
A. E. Sí, pero en todo eso, y como usted sabe, hay muchos y graves problemas contemporáneos. Entre otros, la pregunta que fue la estrella en el World Science Festival, de hace unos meses. ¿Qué es, exactamente, lo que nos hace humanos?
F. S. La capacidad simbólica.
A. E. Y un bebé, ¿qué capacidad simbólica tiene?
F. S. La que va a tener. Aristóteles, cuando hablaba de la potencia, estaba refiriéndose a eso. La Humanidad no es un programa genéticonatural. La Humanidad es una cosa que nos damos unos a otros. Porque el ser humano nace sin nacer. Tú coges un chimpancé bebé y un niño bebé y lo que te asombra es, desde pequeñito, lo listo que es el chimpancé y lo tonto que es el niño. Pero claro, el chimpancé cuando tiene cuatro años se ha acabado, y el niño empieza. ¿Por qué empieza? Porque cada uno nacemos dos veces. Una en el útero materno y otra en el útero social. Y ese útero social es el que nos hace humanos. Hay disposiciones innatas. Incluso el lenguaje, de creer a Chomsky. Pero disposiciones que no se cumplen salvo que las active la sociedad. Es decir, por muy innata que sea la capacidad del lenguaje, nadie se pone a hablar en una lengua solo.
A. E. Eso de la potencia aristotélica... Si lo humano fuese lo que puede ser humano hay serios problemas. El aborto, por ejemplo. No hay plazos que valgan.
F. S. Es verdad que en el terreno del aborto hay gente que piensa que cuando una cosa es legal ya no hay nada moral ni éticamente que discutir sobre ella. Y es completamente absurdo. Una cosa es que uno cumpla las leyes, porque de alguna manera agavilla a personas con morales diferentes y otra cosa es que tú obligatoriamente tengas que renunciar a tu moral y decir que lo que dice la ley está bien. Yo creo que hay que razonar. No hay un código moral. Hay una vocación, un proyecto moral, pero no un código. Sería muy cómodo que nosotros pudiéramos llamar a los cielos y que se abrieran y apareciera un señor que nos dijera lo que tenemos que hacer.
(...)
A. E. La pregunta es si la ciencia nos puede ayudar en esos dilemas morales a la hora de distinguir, o a la hora de objetivar, lo que es malo. Porque puede llegar un momento en que se distinga claramente en el proceso de creación de la vida un instante en el que exista conciencia.
F. S. La ciencia no fundamenta la ética, sino que ayuda a saber las cosas en que tenemos que pensar. Aristóteles basaba sus lecciones morales en la ciencia que él tenía. Porque la ciencia era la descripción del mundo y la moral actúa en el mundo existente, en el mundo real. Entonces Aristóteles no hacía reflexiones de biogenética porque no había biogenética, pero nosotros sí, porque sí la hay.
A. E. La cuestión es cómo ese conocimiento va a cambiar nuestros patrones morales.
F. S. Básicamente, los patrones morales no cambian. Uno puede decir que hay que respetar la vida humana, lo que pasa es que ahora entendemos que vida humana es hasta aquí y no hasta allá. Pero lo que quiero decir es que nunca la ciencia puede decidir un problema moral.
A. E. No lo creo. La ciencia crea y destruye éticas. La relación que uno tenga con los animales, y con los hombres, y con Dios, antes o después de Darwin no es la misma.
F. S. Bueno la verdad es que Cioran tiene un hermoso aforismo que dice: «El gorila es un animal melancólico. Yo desciendo de su mirada». Uno ve al gorila, y esa mirada del gorila, y en efecto uno se dice: «De ahí venimos».
Fernando Savater y Arcadi Espada, ayer en el Magazine de El Mundo
Oh, Presidente!

domingo, enero 18
El comienzo del mundo
Guillermo Altares, hoy en Babelia: 'El crash de Zelda y Scott'
Más:
El genio, el dinero y la decadencia
Scott Fitzgerald: jazz, martinis y sombreros blancos
No debiste vivir más de treinta años
viernes, enero 16
Lo más suave que le decían era vaca gallega
Ya en la cresta, recuerda uno que Jesús Vázquez se vanaglorió de haberse despojado del acento gallego. Supongo que lo justificaría con el rollito del espectáculo y eso: sólo me ofrecían concursos de a ver quién le hace el nudo al rabo de un burro o papeles de arousano. También ahora alguien de quién no recuerdo el nombre vino a hablar del acento gallego y su diabólica influencia. Uno entiende que un buen actor disimula su acento natural y se adapta a otros, pero no debe ser el caso: aquí todo muy planito y masticado, que nos perdemos.
A la ministra de Fomento se le ha señalado ahora el acento con el mismo asco que se le señalan a los gordos sus gafas de culo de vaso. Fue la diputada Nebrera, del PP, que se ha protegido con la cantinela de los ‘amigos gay’. Que no me acusen de antiandaluza que mi madre es de allí, ha dicho. A mí no me parecen mal los maricones y hasta todos mis amigos lo son, por no hablar de mi padre, pero qué vamos, ¿a acabar casándonos con gatos?, decían aquellos manifestantes de la familia.
jueves, enero 15
A estación violenta (II)
Sigue en Mabalot (Empezar a vivir)
martes, enero 13
O cazador Ángel Santos Touza
O que pasa na obra é un pouco tamén o proceso polo que pasei eu, non? Eu cheguei a casa, escribín a historia tal e como a lembraba, e tiña a historia dun cazador cunha campesiña. Era unha ficción. E dicíame: quen son eu para facer algo cun cazador e cunha campesiña? Se me dixeras sobre dous mozos, ou dous adolescentes...
Un cazador e unha campesiña rusos, por riba.
Claro, que fago aquí? Entón tiña que deixar claro que esto era una ficción, unha construcción, e púxeme a traballar nese senso. Fixen un proceso de adaptación. Collín o texto en bruto, que é un pouco o que está na primeira parte da curta, e logo o traballo que acaba sendo a nosa ficción. Quizás por iso gusta en determinados sitios e non gusta noutros.
Ten clara unha certa idea de cine?
Si que é certo que, non por dogmatismo, penso que o meu xeito de facer as cousas ten que ser un. Non son moi heterodoxo. Póñome moitas limitacións, e funciono moi ben poñéndoas. Non cambio de rexistro, e sempre volvo ao mesmo. Eu fixen tres curtas distintas, pero son historias que se se reducen a un esquema básico son moi similares todas. Tratan sobre o mesmo e hai recurrencias. Si que hai unha forma, agochada nalgún sitio (...)"
Entrevista completa a Ángel Santos, hoxe no Diario
La noticia es el rico que se suicida
Cuando hace menos de un año empezaron las risas en Wall Street la cosa tenía una importancia casi metafórica. La crisis estaba en el salmón y en los ejecutivos de Lehman Brothers y en todos esos financieros que recogían en cajas sus pertenencias para irse a sus áticos de lujo a afilar el colmillo hasta la próxima. Incluso un paisano fue allí a subirse a un taxi a pedir que viviésemos como galegos.
Uno confiesa entonces haber asistido a los telediarios con la secreta esperanza de ver las farolas de Manhattan ocupadas por los cuerpos bamboleantes del 29 y ventanas abiertas por las que saliesen flotando las cortinas viejas de la pensión en la que alguien, un cristiano padre de familia, se acabó tirando. No hubo tal, y sin embargo la amenaza se extendió como una mancha de aceite hasta pringarnos las chancletas con un océano en medio y diferencia horaria al margen. Estaba todo tan lejos y éramos todos tan felices que aquello parecía la guerra de los mundos narrada por Orson Welles con la ventaja de que nosotros ya sabíamos que se trataba de Orson Welles.
Y este cinco de enero Adolf Merckle, el quinto hombre más rico de Alemania y el 94 del mundo (siempre me pareció entrañable el ránking de los ricos y siempre quise saber, y algún día Internet me dará la respuesta, en qué aseada posición aparezco yo) salió de su casa y se fue directamente a las vías del tren a esperar que pasase uno. Cuando lo oyó, en la oscuridad, a seis grados bajo cero, se tiró a su paso. Fue un suicidio tradicional, austero, muy acorde con su modo de vida: un señor de espíritu calvinista que se movía en bicicleta y al que disgustaban las ostentaciones. Que puestos a matarse, prefería echarse a los pies de un tren que calzarse una bala de oro en el cerebro.
Lo extraordinario sin embargo fue que aquello conmoviese al periodismo. En el último crack la noticia era el rico que no se suicidaba. Los tiempos han cambiado, pero más han cambiado los ricos. Que un tipo como Fernando Martín, aquel Evo Morales de Loewe, apenas haya acusado en su rostro (o en su ropa) el golpe de cerrar la primera inmobiliaria europea, ya dice algo. Aunque sólo fuese por decencia, e incluso decencia histórica, de lo que fueron los ricos y de lo que tienen que ser, Martín debería haberse homenajeado con ropa de Zara y un menú en el chino. Se lo debía a la prensa, y se lo debía al ciudadano: se lo debía también al periodismo, y de paso a los madridistas.
Merckle tuvo un sentido del honor acusado y eligió la poesía para morir, el viejo romanticismo de toda la vida: incluso dejó una carta a su familia pidiendo perdón, oh, perdón. Tenía 74 años y su vida fue su imperio, lo que parece suficiente. Uno siempre ha respetado mucho los imperios, sobre todo los que hace uno de la nada, aunque Adolf Merckle heredó de familia ochenta trabajadores y otros heredan, con suerte, ocho hipotecas.